El redescubrimiento de una ciudad olvidada
El hallazgo del yacimiento romano de El Forau de la Tuta, en las inmediaciones de la localidad de Artieda (Jacetania, Zaragoza), representa uno de los descubrimientos más significativos de las últimas décadas en el ámbito de la arqueología altoaragonesa. Su identificación como núcleo urbano romano de época imperial no solo obliga a revisar el mapa del poblamiento antiguo del Prepirineo occidental, sino que plantea importantes cuestiones respecto a la estructuración territorial, la dinámica de romanización y la persistencia de las identidades étnico-lingüísticas en el ámbito de los vascones.
Los vestigios materiales de la ciudad eran parcialmente conocidos desde época moderna ya que fueron mencionados por el clérigo Mateo Suman en el siglo XVIII y publicados por Enrique Osset en 1963. Sin embargo, no fue hasta el año 2018 cuando se emprendió una investigación sistemática, promovida por la iniciativa del Ayuntamiento de Artieda y desarrollada por un equipo interdisciplinar vinculado a diversas instituciones académicas tanto nacionales como internacionales. Las primeras prospecciones confirmaron la existencia de restos arquitectónicos romanos integrados en la ermita de San Pedro, así como cloacas y numerosos materiales en superficie, entre ellos fragmentos cerámicos, teselas y muros de opus caemeticium. Estas últimas estructuras están siendo estudiadas gracias a una ayuda de la Fundación Palarq 2024-2025.
A partir de 2021, y sobre la base de un detallado análisis geoespacial, se llevaron a cabo las primeras campañas de excavación arqueológica, que permitieron documentar una extensa trama urbana de, al menos, 4 hectáreas de superficie, articulada en torno a un parcelario regular y dotada de infraestructuras públicas monumentales. Entre ellas destaca un conjunto termal con varios pavimentos musivos, como el excepcional mosaico blanquinegro con representación de thiasos marino, cuya originalidad y estado de conservación lo convierten en una pieza singular dentro del repertorio peninsular.
El hallazgo se localiza en una terraza del río Aragón, en el extremo occidental de la Canal de Berdún, y su impacto arqueológico, patrimonial y científico ha sido inmediato: dada su monumentalidad, estado de conservación, localización estratégica y singularidad cronocultural. El Forau de la Tuta representa un caso paradigmático del urbanismo romano en una zona liminar entre la Hispania Citerior y las Galias.
Contexto topográfico y metodológico
El yacimiento se extiende sobre una plataforma aluvial limitada por los barrancos de San Pedro y Santa María. Las prospecciones aéreas, el análisis LiDAR, el uso de sensores multiespectrales y la documentación 3D, mediante escáner láser terrestre, han permitido establecer una cartografía precisa del parcelario urbano.
La aplicación de estas técnicas en el yacimiento de El Forau de la Tuta se ha integrado en una estrategia geomática multiescala y multitemporal, que ha permitido generar un gemelo digital del sitio arqueológico. Esta herramienta resulta fundamental tanto para la investigación científica—permitiendo identificar los ya citados indicios de una arquitectura urbana, como una trama regular y un complejo termal— como para la conservación y la divulgación del patrimonio, con una clara orientación hacia la transferencia de conocimiento a la sociedad. Los resultados obtenidos mediante esta metodología no solo facilitan la monitorización del yacimiento, sino que también han permitido datar el conjunto termal entre finales del siglo I y principios del siglo II d.C., sentando las bases para continuar con el registro, la clasificación y la identificación del resto de la ciudad romana y su entorno en los próximos años.
Su implementación a través de una plataforma web con toda la información geoespacial adquirida, proveniente de diferentes fuentes históricas y actuales, contribuye a la generación de una base de datos abierta y comprensible con diferentes grados de acceso al equipo investigador y al público interesado.
Marco histórico: una ciuitas vascona sin nombre conocido
La ubicación estratégica del yacimiento, junto a la vía romana que comunicaba Iacca (Jaca), Ilumberri(s), (Lumbier?), Pompaelo (Pamplona), Iturissa y el Summo Pyreneo sugiere su papel como núcleo de articulación territorial en la Canal de Berdún. Gracias a las fuentes clásicas (Plinio, Ptolomeo), a los paralelos regionales (Cabezo Ladrero, Santa Criz, Campo Real) y a las inscripciones halladas, se deduce que El Forau de la Tuta fue el centro urbano de una ciuitas cuya población podría calificarse de vascona, ya que su lengua prerromana sería precisamente el aquitano-vascón.
Su fundación puede fecharse en época augustea. Surgió como un núcleo de condición peregrina, habitado por la mencionada población de habla vascona ya influida por elementos romanos desde época republicana. Es muy probable que dicha ciuitas fuera privilegiada con el ius Latii durante el reinado de Vespasiano. Su apogeo urbano se concentraría entre los siglos I y II, con una fase de declive en el siglo IV, coincidente con el auge de villae como la de Rienda, que articula un nuevo modelo de ocupación rural jerarquizada.
Por el momento, se desconoce el topónimo antiguo de la ciudad. La documentación medieval más temprana menciona Arteda ciuitate, pero esta alusión corresponde ya a una fase de reocupación altomedieval, identificada arqueológicamente con estructuras de tipo aldea organizadas en torno a la ermita de San Pedro y su necrópolis.
La fase romana: la ciudad y sus pobladores
Las intervenciones arqueológicas realizadas desde 2021 han documentado una red ortogonal de calles y cloacas, infraestructuras propias del núcleo principal de una pequeña ciuitas. Además, destaca la exhumación parcial de un complejo termal, cuyo vestibulum (espacio de recepción) conserva un singular mosaico, fechado entre finales del siglo I y comienzos del II d.C., en el que se observan dos erotes enfrentados montando hipocampos, acompañados por delfines, peces y veneras. Todas las figuras fueron realizadas con teselas blancas sobre fondo negro.
La bicromía invertida (figuras blancas sobre fondo negro), las teselas de colores diseminadas en las figuras blancas, el aspecto casi adulto de los erotes y su asociación con un segundo gran mosaico geométrico en la estancia contigua en el que la bicromía vuelve a ser habitual, constatan la rareza de este hallazgo arqueológico. La presencia de otro suelo de opus spicatum, en el exterior del vano, el bocel hidráulico que rodea la estancia y los sistemas de aislamiento en los paramentos refuerzan la interpretación del conjunto como parte de unas termas públicas monumentales, edificio en el que se centran las excavaciones desde 2021.
Asimismo, otro de los aspectos relevantes del yacimiento es la presencia de varias inscripciones funerarias halladas en el yacimiento o en sus inmediaciones. Se conservan cuatro epitafios, cuyos análisis paleográficos y onomásticos permiten establecer una secuencia cronológica desde finales del siglo I a.C. hasta mediados del siglo III d.C. En ellos, de documentan antropónimos (Agirnes, Ausagesius, Hyahenis, etc.) pertenecientes al ámbito lingüístico aquitano-vascónico. Aparecen en nomenclaturas personales típicas de peregrinos, es decir, de personas indígenas que aún no habían obtenido la ciudadanía romana. Consecuentemente, al comienzo del Imperio, la ciudad de El Forau de la Tuta compartía con sus vecinas, como Santa Criz o Sofuentes sobre todo, las particularidades jurídicas y lingüísticas de su población. De nuevo al igual que sus vecinas, tras recibir privilegios políticos en época flavia, dicha población evolucionó hasta estar compuesta mayoritariamente por ciudadanos romanos de onomástica totalmente latina. La documentación epigráfica se extiende hasta el siglo III d.C. con el epitafio de Valeria Massa y su familia, en el que ya se detectan formas propias del latín vulgar (nepta por neptis) y una simplificación onomástica en las denominaciones personales.
Ocupación medieval y continuidad del poblamiento
Tras el abandono de la ciudad romana, el lugar vuelve a ser ocupado en época altomedieval (siglos IX–XIII). Las evidencias materiales —contextos cerámicos, necrópolis de inhumación, silos o muros de mampostería— permiten caracterizar el enclave como una aldea de base campesina. Esta fase está bien representada en las fuentes documentales del monasterio de Leyre, donde Artieda figura como parte del área de expansión del reino pamplonés.
La continuidad del hábitat en este lugar, sobre las ruinas romanas, y su posterior traslado a una posición defensiva en el actual casco urbano de Artieda durante la plena Edad Media feudal, ofrece un ejemplo de larga duración en el uso del espacio, desde el periodo imperial hasta la Baja Edad Media.
Conclusión: el estudio del urbanismo romano en la vertiente sur del Pirineo
El descubrimiento y estudio de El Forau de la Tuta redefine los parámetros de análisis sobre el proceso de urbanización romana en la vertiente sur del Pirineo. Su adscripción dentro del área de influencia de los vascones, su temprana monumentalización, el nivel de conservación de su arquitectura y mosaicos, así como la riqueza epigráfica asociada, lo convierten en un yacimiento de referencia para futuras investigaciones.
El modelo de documentación digital aplicado —con estrategias de registro multiescala, teledetección, SIG y modelado 3D— ha permitido no solo registrar los datos materiales, sino generar un entorno digital replicable, esto es, un gemelo digital que sitúa este proyecto en la vanguardia de la arqueología del patrimonio.
La estrategia de investigación planteada en este yacimiento continuará en los próximos años, impulsada tanto por el interés y compromiso del municipio de Artieda como por los diversos proyectos de investigación del equipo científico. De este modo, se proseguirá en las próximas campañas con el proceso de gestión, monitorización y análisis multitemporal del yacimiento arqueológico con el objetivo de generar visualizaciones virtuales de aquellas zonas que, por razones de seguridad y conservación, permanecen aún enterradas. Esperamos que todo este trabajo permita, en un futuro cercano, habilitar visitas presenciales al conjunto arqueológico, integrando así investigación y difusión de manera sostenible.
Autores
Paula Uribe Agudo (Unizar), Lara Íñiguez Berrozpe (Unizar), Jorge Angás Pajas (ARAID-Unizar), José Ángel Asensio (CNRS- Université Bordeaux-Montaigne), Milagros Navarro-Caballero (CNRS- Université Bordeaux-Montaigne), Irene Mañas Romero (UNED), María Ángeles Magallón Botaya (Unizar), Enrique Ariño Gil (Usal), José Luis Peña Monné (Unizar), María Marta Sampietro Vattuone (CONICET), Cristian Iranzo Cubel (Unizar), María Pilar Lapuente Mercadal (Unizar), Óscar Lanzas Orensanz (Unizar), Cristian Concha Alonso (Unizar), Adrián Gordón Zan (Unizar), Raúl Aranda González (UNED), Fernando Pérez-Cabello (Unizar), Alfredo Serreta Oliván (Unizar).
Páginas web para consulta
Referencias bibliográficas
- Angás Pajas, J., Uribe Agudo, P., Íñiguez Berrozpe, L., Asensio Esteban, J. Á., Navarro Caballero, M., Ariño Gil, E., et al. (2024). “La geomática como estrategia multiescala para la investigación y gestión del patrimonio arqueológico: El Forau de la Tuta (Artieda, Zaragoza)”. En Actas del V Congreso de Arqueología y Patrimonio Aragonés (CAPA V), Zaragoza, 189–193.
- Asensio Esteban, J. Á., Uribe Agudo, P., Íñiguez Berrozpe, L., Magallón Botaya, M. Á., Navarro Caballero, M., Angás Pajas, J., et al. (2022). “El Forau de la Tuta; una ciudad imperial romana, hasta ahora desconocida, de la vertiente sur de los Pirineos”. En J. I. Lorenzo Lizalde y J. M. Rodanés Vicente (Eds.), Actas del IV Congreso de Arqueología y Patrimonio Aragonés (CAPA IV) (pp. 207–216). Zaragoza: CDL Aragón / Universidad de Zaragoza.
- Asensio Esteban, J. Ángel, Angás Pajas, J., Uribe Agudo, P., Íñiguez Berrozpe, L., Navarro Caballero, M., Lapuente Mercadal, M. P., Cuchí Oterino, J. A. y Magallón Botaya, M. Á. (2023). “Un fragmento de escultura monumental romana en mármol procedente del yacimiento de El Forau de la Tuta (Artieda, Jacetania, Zaragoza)”, Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 31, 249–296. https://doi.org/10.15581/012.31.013
- Íñiguez Berrozpe, L., Uribe Agudo, P., Asensio Esteban, J. Á., Mañas Romero, I., Angás Pajas, J., Ariño Gil, E., Navarro Caballero, M., & Magallón Botaya, M. Á. (2024). “Escena de thíasos marino en el Prepirineo aragonés: el hallazgo del opus tessellatum blanquinegro del Forau de la Tuta (Artieda, Zaragoza)”. Lucentum, XLIII, 169–191. https://doi.org/10.14198/LVCENTVM.23918
- Martín Duque, A. J. (1983). Documentación medieval de Leire (siglos IX-XII). Pamplona, Príncipe de Viana.
- Navarro Caballero, M., Asensio Esteban, J. Á., Íñiguez Berrozpe, L., Angás Pajas, J., Uribe Agudo, P., Mañas Romero, I., Magallón Botaya, M. Á., & Ariño Gil, E. (2024). “Una nueva ciudad romana en el Forau de la Tuta, Artieda, Zaragoza: estudio epigráfico y búsqueda toponímica”. Revue des Études Anciennes, 126, 1, 45–89. https://revue-etudes-anciennes.fr/milagros-navarro-caballero-jose-angel-asensio-esteban-lara-iniguez-berrozpe-jorge-angas-pajas-paula-uribe-agudo-irene-manas-romero-maria-angeles-magallon-botaya-enrique-arino-gil/
- Ona González, J. L. (Ed.). (2010). Los mosaicos de Artieda de Aragón. Homenaje a Enrique Osset. Zaragoza. Las Foces – Ayuntamiento de Artieda – Diputación de Zaragoza.
- Osset, E. (1964). “Descubrimientos arqueológicos de la época romana en la frontera hispano-gala (Milicia y arqueología)”. Ejército, Revista ilustrada de las armas y servicios, 293, 27-34.
- Osset, E. (1965). “Hallazgos arqueológicos en Artieda de Aragón”. Archivo Español de Arqueología, 38, 87-106.
- Magallón Botaya, M. Á., Navarro Caballero, M. (2010). “Las ciudades romanas en la zona central y occidental del Pirineo meridional, veinte años después”. En Ab Aquitania in Hispaniam. Mélanges d’histoire et d’archéologie offerts à Pierre Sillières, Pallas 28, 223–253. Toulouse.
- Pérez Agorreta, M. J. (1986). Los Vascones: el poblamiento en época romana. Pamplona: Gobierno de Navarra.
- Suman, M. (1802). Apuntes para el Diccionario Geográfico del Reino de Aragón. Partido de Cinco Villas, según el manuscrito 9-5723 de la RAH. (Edición de J. Salvo y Á. Capalvo, 2015). Zaragoza. Institución Fernando el Católico.




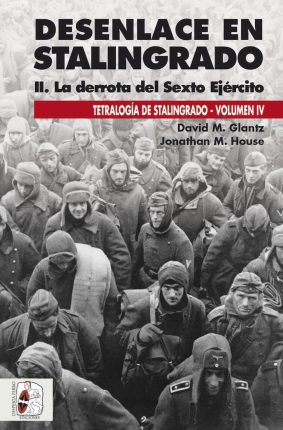
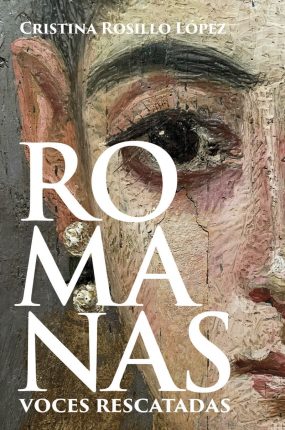
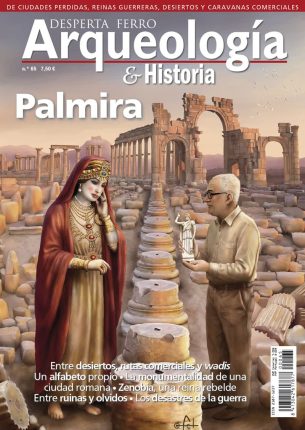

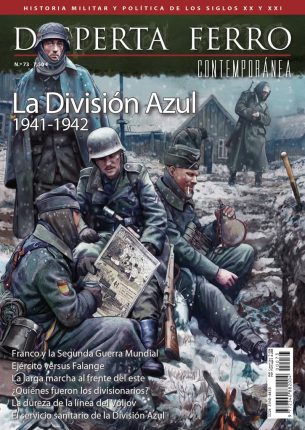
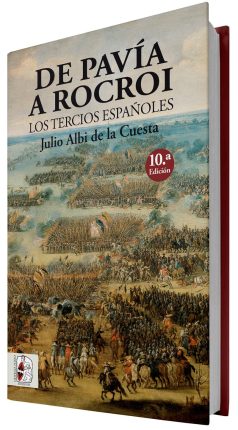


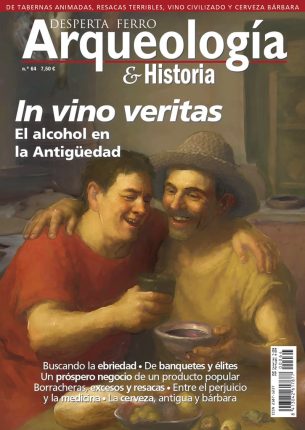
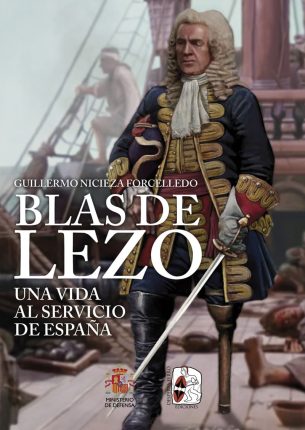
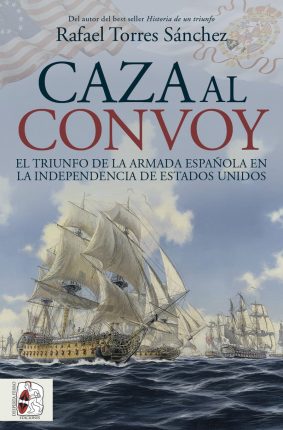
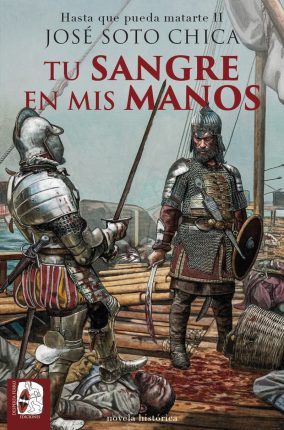

Comentarios recientes